1981
JULIO-AGOSTO. SIBERIA
Después
de visitar Omsk, Bratsk e Irkutsk llegamos a nuestro campamento, situado en una
explanada, cerca del río Vijorevka.
Asociaba a Siberia a un territorio inhóspito habitado por gente
ruda. Su solo nombre se traducía en mi
mente en cárceles, decembristas, nevadas, gorriones que mueren de frío en pleno
vuelo y en algo triste e inalcanzable, lejano.
Ahora Siberia para mí son muchas cosas buenas, un recuerdo grato como la
taigá.
El
campamento era amplio, limpio, con una entrada formada por dos miradores de
madera a la manera de las fortalezas antiguas.
Desde esas torres se observaba el caserío, al cual íbamos los sábados
por la tarde a los bailes que se daban en los salones de la casa de la
cultura. Regresábamos en la madrugada y
con unos tragos demás. Una vez para
acortar camino atravesamos el Vijorevka.
El agua fría casi tapaba nuestras cabezas. En otra ocasión, el 18 de agosto, un
compañero me empujó al medio del río. Había llovido y el río estaba crecido,
rápido y furioso. Fui arrastrado por un largo trayecto. Tragué mucha agua.
Igor, un joven siberiano comprendió que me
estaba ahogando y me sacó.
Dormíamos
en carpas de lona. Una noche en una de
ellas hubo un alboroto; el culpable resultó ser un pequeño e inofensivo oso que
más tarde se convirtió en nuestra mascota.
Los días eran largos, el sol se ocultaba casi a las once de la noche;
pero nos acostábamos temprano. En la
mañana, después del desayuno, partíamos a los diferentes puntos de trabajo,
asignados a nuestra brigada estudiantil.
El trabajo era muy duro,
pero nos animaba el hecho de que
estábamos contribuyendo con la construcción de la vía férrea transiberiana, una
obra monumental. El año pasado para los juegos olímpicos también trabajamos en
este sitio. Nuestra brigada se llama Globus.
A
veces nos tocaba el turno de la noche y entonces sentía un raro goce espiritual
cuando llegaba la madrugada, fría y silenciosa.
Tomábamos el té alrededor de la fogata, en un espacio abierto,
acompañados siempre del rocío y a veces de una luna grande y brillante. Fumábamos papirosa, un cigarrillo con
boquilla, o cigarros hechos por nosotros mismos con majorka, un tabaco barato
muy popular en la guerra. El tabaco se envolvía en cualquier papel, el cual por
lo general era de periodico. El sabor y el olor de esos cigarrillos caseros
eran horribles, sin embargo nos servían para hablar, callar y meditar.
Una vez a la semana íbamos al baño ruso, una construcción de madera con vapor
proveniente de piedras calientes al lanzarles agua. Sacudes el cuerpo con ramas aromáticas de
abedul bajo una temperatura bastante alta, cuando el calor se hace insoportable
te echas un balde de agua fría, te estremeces y sientes un alivio. Se remata con un trago de vodka o con una
cerveza fría.
En un pequeño barco navegamos por el río Angará, hacia el lago
Baikal. Cielo claro, viento cálido,
aguas quietas. Cerros azulados, peñascos
negros, árboles inclinados hacia el río.
Estamos entrando al Baikal, dicen.
Son aguas cristalinas, en calma, para contemplarlas y sorprenderse, para
tratar de buscar el fondo y ver el movimiento de los peces. En la orilla compré unos souvenires de piel
de reno. Nuestros antepasados contaban
sólo con los renos para trasladarse a las troikas, ahora tenemos las vías
férreas del Baikal – Amur, dice el vendedor con orgullo.
La
taiga en verano es sombría, silenciosa y acogedora. Los domingos, muy de mañana, nos adentrábamos
por sus caminitos para recoger hongos, entre pinos, abedules, abetos, cedros y
arces. Rociábamos el cuerpo con una
colonia barata, “gvozdika”, para evitar las picaduras de los zancudos. Nos enseñaron a diferenciar los hongos
comestibles de las pogankas, hongos venenosos.
Yo consultaba con un libro, pero siempre los venenosos se colaban. Una
vez, después de recoger hongos, el cocinero gritó: ¡Alguien nos quiere
envenenar! Preferí guardar silencio prudentemente porque mostraba mi maletín.
La cena con hongos era una delicia
dominical. Se terminaba bebiendo Kvas de
pan blanco, frío y muy ácido. En la
taiga, además de hongos, recogíamos azucenas y cortezas de abedules para hacer
pergaminos en los ratos de ocio.
En julio tuvimos la oportunidad
de observar y sentir un eclipse de sol. Como siempre comenzamos a trabajar muy de mañana. De pronto se hizo de noche, el
tiempo se puso frío, el viento rugió y arrastró todas las hojas que encontró a
su paso. Dejamos de trabajar para contemplar el cielo estrellado.
Cuando
estás en la taigá – dice alguien – piensas y sientes que debes ser solidario
con el prójimo. Así lo entendían los
aventureros buscadores de oro y diamante.
Caminaban muchas verstas y luego descansaban en las estancias. Allí encontraban abrigo, comida y agua. Luego partían y dejaban una ración, y todo en
orden, para el que venía detrás. La
taiga tiene misterios, la suerte, el peligro y el llamado a la solidaridad
entre los hombres.


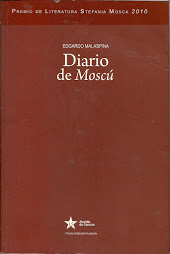
![[27] EVOCACIONES MÉDICAS. CERCA DE LAS ESTRELLAS.](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJSCuvuS3wmoyhnkS20clG5Oh9ZiVAQBzPhMo2Lszmqy38TGxDSxGPwW41CzyF_MzSNEOnGh103kuGnLaTdJ37g3oVOTKMHCYfDbcbOWFCrnLFQSS2j3Eqs4AQB2pFmJZ3m2RP1qawi6cpnArGmXSF_RW-h8LCrlbQVjHPYkz8U930ACuN7EVjtOeDSQ=s254)




























































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario